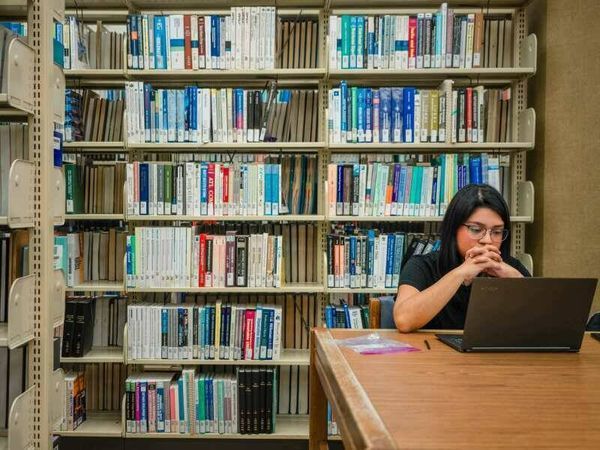El derecho a la educación se recoge en la Declaración Universal de Derechos Humanos o en nuestra propia Constitución, que lo considera un derecho fundamental. Pero hace bastante que sabemos que nuestra formación inicial es condición necesaria pero no suficiente para desenvolvernos en el mundo actual. De hecho, son cada vez más los textos legales que extienden este derecho desde la educación a la formación permanente a lo largo de la vida. A nivel internacional, el objetivo cuarto de desarrollo sostenible o la carta de derechos fundamentales de la UE hablan de las oportunidades y del acceso a la formación permanente. De manera más expresa, el Pilar Europeo de Derechos Sociales proclama junto a la educación el derecho al aprendizaje permanente. A nivel nacional, el derecho se vuelve más concreto, también más estrecho. El Estatuto de los Trabajadores nos remite a cuestiones como la preferencia para adaptar la jornada laboral, o los permisos, incluido el permiso de 20 horas anuales para formarse en materias relacionadas con la actividad de la empresa. La reciente Ley de Empleo incluye la formación, a través de una serie de acciones y permisos, entre los servicios garantizados.
Podría cuestionarse si, para garantizar el acceso de los ciudadanos a la formación permanente, es necesario que se formule como un derecho. En realidad, que los países nórdicos no cuenten con tal reconocimiento legal no les impide que sean los campeones en participación en formación permanente, fundamentalmente gracias a las amplias oportunidades de las que disfrutan sus ciudadanos.
La cuestión no es tanto si contamos formalmente con un derecho, como hasta qué punto podemos ejercitar tal derecho en la práctica. En definitiva, si podemos o no formarnos.
La respuesta, como en tantos otros temas, depende. Y en este caso, depende sobre todo de la multiplicidad de artilugios institucionales y burocráticos de los que nos hemos dotado a lo largo de los años, con frecuencia acumulando unos sobre otros.